Cuando se habla de Espartaco las asociaciones mentales pueden variar de una persona a otra. A mí, como muchos otros, la primera asociación es la de Kirk Douglas y su mítico filme. Por cierto, que la última vez que lo ví pensé que el punto de vista romano tenía todos los elementos de una partida de República de Roma.
Otra asociación menos popular es la de una novela histórica. Creo que hay muchas novelas con el título "Espartaco", pero la que ocupa mi mente es la de Arthur Koestler, de contenido algo socialista y con un excelente discurso - en boca del senador Craso - que resume las causas del declive y caída de la República Romana.
Y finalmente, a mucha, mucha gente en este país el nombre de Espartaco les trae a la cabeza a este señor...
... hasta hace poco. Porque entonces llegó una serie de televisión con el nombre del gladiador. Yo no la he visto. Dicen que tiene una gran contenido en sexo y violencia. Mi cupo de romanos follando y abriéndose en canal ya quedó cubierto con la serie "Roma", pero si es cierto - como dice Drake en su reseña sobre el juego del que hoy voy a hablar - que en esta serie sale Xena en porretas bastantes veces, lo más posible es que acabe viéndola. (La serie de Espartaco, quiero decir).
Antes que eso ya le he echado un vistazo en dos partidas al juego que, basado en la serie más que en el personaje histórico, se publicó en 2012 con gran éxito de crítica y público. En él, cada jugador de entre 2 y 4 posibles es el "dominus" o dueño de una casa de gladiadores, e intenta ser el primero y único en alcanzar una puntuación de influencia de 12, que otorga la victoria.
El equipamiento del juego se encuentra a la altura de las expectativas en varios niveles. El tablero es sólido, las fichas son gruesas y tienen pinta de aguantar bien el uso. Lo mismo se puede decir de los tableros individuales. Las fichas, los tableros y las cartas están impresos en colores vivos, con letras grandes que facilitan la lectura de los textos, y dotados de bastantes fotos de la serie que ayudan a darle cierta ambientación. Lo único que desentona un poco son las figuritas grises de los gladiadores, en plástico y un poco tristonas. Pero como hay mucho aficionado a colorear figuritas y/o coleccionarlas, no creo que esto sea un inconveniente serio.
El juego me fue presentado y explicado por Dariorex, por lo cual mi experiencia con el manual de juego se limitó a consultar un par de dudas que tuvimos durante las partidas. Si bien el manual está bien impreso y bien presentado creo que - al menos la versión en inglés - es un tanto ambigua en el lenguaje, lo cual puede dar pie a diferencias de opinión y conflictos.
Spartacus es un juego consistente en dos juegos. El primero es lo que se conoce como fase de intriga, y consiste en que los jugadores van tomando turnos para jugar unas "cartas de intriga" que tienen en mano. Estas intrigas consisten en putadas a otros jugadores, beneficios para uno mismo, putadas a otros jugadores y beneficios para uno mismo u otros, y putadas para otros jugadores a costa de putearse uno mismo. Las putadas y los beneficios consisten en ganar o perder dinero, ganar o perder esclavos o gladiadores, y - lo más importante y lo que uno busca todo el rato - incrementos o descensos de influencia.
En su turno un jugador juega tantas cartas de intriga como quiere y/o puede, y tras terminar se descarta del exceso - el límite de tu mano viene determinado por tu influencia - y le pasa la vez al jugador que tiene a su izquierda. Y así hasta que todos los jugadores han completado un turno de intriga, tras lo cual acaba esta fase.
Cada intriga requiere de un cierto nivel de influencia para jugarse. Así, por ejemplo, si tienes una influencia 4 y una carta de intriga con una influencia de 6, en principio no puedes jugar esa carta. Sin embargo, en tu turno de intriga puedes pedirle ayuda a otro jugador o jugadores para que te "presten" su influencia y así poder jugar la carta. Naturalmente, esto requiere convencer a los jugadores con promesas o cosas más sustanciosas, como alguna carta, gladiadores, esclavos, o dinero.
Esta es la fase del juego que promete la intriga y las conspiraciones que imagino pueblan la serie de televisión y que asociamos a la imagen de "sociedad decadente" que se tiene de la Roma antigua. En juegos como República de Roma o Junta al jugador le sueltan las herramientas de intriga y conspiración para que sea él mismo el que se las apañe y planifique y ejecute por su cuenta la trama que le llevará a obtener una ganancia a costa de meterle una puñalada a otro jugador. Hacerlo requiere cierta habilidad.
En Spartacus, en cambio, la traición ya te viene preparada en cómodos paquetes que son las cartas de traición. Cada una tiene un título que supuestamente se traslada en una de las complicadas tramas de traición de la serie, pero lo único que refleja la carta es el resultado. No hace falta romperse la crisma para trazar ningún plan, y tan sólo tenemos que persuadir a otros jugadores para que nos ayuden si es que eso es necesario, lo cual involucra más bien dotes de mercadeo antes que de intrigante.
Haciendo un símil culinario, Junta y República de Roma te ponen los ingredientes naturales y básicos de cocina, y ya es el jugador el que se tiene que inventar una receta y cocinarla. Spartacus lo que hace es ofrecer paquetes de comida congelada que sólo tienes que meter en el horno microondas. Es intriga al alcance de todos los públicos. Está bien, porque hace que el juego sea fácil, ágil, y rápido. Sin embargo, uno que ha catado la "cocina tradicional" de la intriga no puede evitar echar de menos la satisfacción de ver como un complicado plan se ve coronado por el éxito.
Tras la Fase de Intriga hay un pequeño intermedio en el que se subastan algunas cartas de gladiadores, esclavos, equipo, y la iniciativa. Tras ello tiene lugar el segundo juego de Spartacus, la Fase de Combate en la que se organiza un único combate entre dos gladiadores de casas diferentes. El jugador con la iniciativa es el que organiza los combate e invita a otros jugadores a participar. Negarse tiene un coste en influencia. Cuando ya hay dos animosos "voluntarios" a la lucha, cada jugador participante en el combate escoge a uno de sus gladiadores y planta su figura en el tablero de la arena preparado para iniciar la lucha.
Algunos os preguntaréis "¿por qué sólo dos gladiadores?, yo quiero luchas a varias bandas entre todos los jugadores y con varios gladiadores en cada bando". Si, yo también coincido en que las luchas multitudinarias de "todos contra todos" tienen su atractivo, pero complicarían mucho el juego y muy posiblemente harían que la fase de combate fuese muy larga, con lo cual el juego se quedase reducido básicamente a un juego de combates dos a dos bastante ñoño. Por eso el diseñador ha decidido cortar por lo sano y hacer un único combate entre sólo dos gladiadores. Para darle más emoción a la lucha y hacer que los jugadores que no combaten también se sientan involucrados se permite hacer una serie de apuestas sobre el resultado del duelo.
La resolución de los combates es bastante sencilla y requiere tirar bastantes dados. Cuanto más hábil es un gladiador, más dados tira y algunos gladiadores tienen alguna habilidad especial. Hay dados para ataque, para defensa, y para movimiento/iniciativa. Las tiradas altas son buenas. Cuando un gladiador sufre daños, pierde dados en categorías que el jugador víctima escoge. Cuando el gladiador ya no puede perder más dados, pierde el combate. El gladiador perdedor puede salir del combate herido, muerto, o muy muerto (decapitado). El jugador cuyo gladiador gana recibe una bonificación en puntos de influencia.
Tras esto, comienza una nueva Fase de Intriga y con ella un nuevo turno.
La sensación del juego es buena. No es demasiado largo (o al menos nuestra primera partida no lo fue, aunque de eso ya hablaré luego) y se van alternando fases de intriga y de combate con cierta variedad de acciones entre ambas hasta que un jugador gana y el juego concluye. Los mecanismos son sencillos, y si tuvimos alguna discusión acerca del reglamento creo que se debía más bien a que jugamos con la versión en inglés, y las discusiones estaban más bien originadas por diferentes interpretaciones de los términos más que por las reglas en sí. Sin ser excepcionalmente bueno es, sin lugar a duda, un juego que puedes recomendar a propios y a extraños.
*******************
Ahora bien. En las dos partidas que he jugado han surgido algunos problemillas que, si bien no considero que afecten demasiado al disfrute del juego, si que me llamaron la atención y de los que quiero advertir.
El primero es sobre las condiciones de victoria. En nuestra primera partida por un error de lectura del manual jugamos de manera que ganaba inmediatamente el primer jugador que completaba su turno de intriga con 12 puntos de influencia. Dariorex llegó a 12 puntos y la partida acabo en algo más de hora y media para satisfacción de todos. En la segunda partida corregimos el error. Gana el jugador que completa la fase de intriga con 12 de influencia. Dariorex llegó a esa puntuación, pero los otros jugadores teníamos turno tras él y le echamos encima todo lo posible.
Es muy difícil llegar a 12 puntos, porque incluso cuando te acercas a esa puntuación es fácil que los otros jugadores se pongan de acuerdo para unir influencia y cartas para bajarte varios puntos. Es decir, es más fácil que te reduzcan puntos que subirlos. Cuando la victoria es súbita al llegar a los 12 puntos, si que compensa arriesgarse y hacer jugadas (como, por ejemplo, pujar por la iniciativa en el turno anterior) para llegar a esa puntuación. Pero si se juega de acuerdo al reglamento, el jugador que llega a 12 puntos al comienzo de una ronda de influencia, o tan sólo se acerca a 11 ó 10 puntos, está invitando a que le lluevan mil tortas encima.
El resultado es que el juego se prolonga. En nuestra segunda partida ya he contado que Dariorex llegó a los 12 puntos agotando hasta su último recurso, pero lo hizo al comienzo de una ronda y el resto de jugadores le bajamos puntuación y la partida continuo pero Dariorex ya había agotado su último cartucho y no volvió a tener oportunidades y perdió razonablemente el interés en el juego. Realmente, no compensa ser el primero en puntos de influencia, ni siquiera compensa llevar mucha ventaja respecto al resto de jugadores. Vale más la pena jugar lo justo para quedarse 2º ó 3º con muy poca desventaja, y dejar que sean los otros los que se quemen intentando ganar y subir y hacer tu propio intento cuando los demás ya se hayan agotado. El problema es que si todos adoptan esa estrategia, que es la estrategia válida, entonces el juego esta dominado por el "tortugueo" y se hace más largo y aburrido.
Otro problema que encontré en las dos partida tuvo que ver con las cartas de Guardia. Las cartas de Guardia son intrigas que, aparte de tenerlas ocultas en tu mano, puedes tener desplegadas delante tuya. Esto último es muy ventajoso porque son utilizables lo mismo de una manera que de la otra, lo que pasa es que si están desplegadas no te ocupan "espacio" en tu mano - recordad que hay un límite en la mano de cartas -.
El primero es sobre las condiciones de victoria. En nuestra primera partida por un error de lectura del manual jugamos de manera que ganaba inmediatamente el primer jugador que completaba su turno de intriga con 12 puntos de influencia. Dariorex llegó a 12 puntos y la partida acabo en algo más de hora y media para satisfacción de todos. En la segunda partida corregimos el error. Gana el jugador que completa la fase de intriga con 12 de influencia. Dariorex llegó a esa puntuación, pero los otros jugadores teníamos turno tras él y le echamos encima todo lo posible.
Es muy difícil llegar a 12 puntos, porque incluso cuando te acercas a esa puntuación es fácil que los otros jugadores se pongan de acuerdo para unir influencia y cartas para bajarte varios puntos. Es decir, es más fácil que te reduzcan puntos que subirlos. Cuando la victoria es súbita al llegar a los 12 puntos, si que compensa arriesgarse y hacer jugadas (como, por ejemplo, pujar por la iniciativa en el turno anterior) para llegar a esa puntuación. Pero si se juega de acuerdo al reglamento, el jugador que llega a 12 puntos al comienzo de una ronda de influencia, o tan sólo se acerca a 11 ó 10 puntos, está invitando a que le lluevan mil tortas encima.
El resultado es que el juego se prolonga. En nuestra segunda partida ya he contado que Dariorex llegó a los 12 puntos agotando hasta su último recurso, pero lo hizo al comienzo de una ronda y el resto de jugadores le bajamos puntuación y la partida continuo pero Dariorex ya había agotado su último cartucho y no volvió a tener oportunidades y perdió razonablemente el interés en el juego. Realmente, no compensa ser el primero en puntos de influencia, ni siquiera compensa llevar mucha ventaja respecto al resto de jugadores. Vale más la pena jugar lo justo para quedarse 2º ó 3º con muy poca desventaja, y dejar que sean los otros los que se quemen intentando ganar y subir y hacer tu propio intento cuando los demás ya se hayan agotado. El problema es que si todos adoptan esa estrategia, que es la estrategia válida, entonces el juego esta dominado por el "tortugueo" y se hace más largo y aburrido.
Otro problema que encontré en las dos partida tuvo que ver con las cartas de Guardia. Las cartas de Guardia son intrigas que, aparte de tenerlas ocultas en tu mano, puedes tener desplegadas delante tuya. Esto último es muy ventajoso porque son utilizables lo mismo de una manera que de la otra, lo que pasa es que si están desplegadas no te ocupan "espacio" en tu mano - recordad que hay un límite en la mano de cartas -.
Las cartas de guardia funcionan para anular las cartas de intriga que nos lanzan los otros jugadores. Sucede también que son el tipo de carta más numeroso del mazo de intrigas. Si mal no recuerdo había unas 18 cartas de guardia.
Durante las dos partidas sucedió una cosa curiosa. Dos jugadores acumulaban 6 ó más guardias desplegados sobre la mesa, mientras que los otros dos conseguían acumular como máximo 3. Que sucediese lo mismo en las dos partidas me llamo bastante la atención. Estuve pensando acerca de ello y creo que tengo una explicación.
Cuando vas a jugar una intriga, normalmente quieres cerciorarte de que tenga éxito. De otra forma estas tirando la carta, y posiblemente dinero, para nada. Esto hace que el blanco preferente de cualquier intriga sea el jugador con menos guardias a la vista. Resulta bastante lógico. Cada carta de guardia tiene un 50% de probabilidades de parar una intriga. El jugador con dos guardias tiene un 75% de probabilidades de detener una intriga, 87,5% el que tiene 3 cartas. Si juegas una intriga contra un jugador que tiene 6 guardias, tus posibilidades de éxito son de apenas un 3%.
Así que las cartas de intriga se juegan más contra los jugadores que tienen pocos o ningún guardia. Como las cartas de guardia son tantas, es fácil que cada turno cada jugador robe al menos una. Para el jugador que no tiene guardias es un pequeño consuelo. Para el que tiene bastantes más supone reforzar su invulnerabilidad. Así, al comienzo de la partida un jugador que tiene 2 ó 3 guardias frente a 1 ó ninguno de los otros ve como turno a turno su ventaja se va incrementando de manera inexorable y sin hacer nada. Un pequeño desequilibrio en la distribución de guardias al inicio de la partida tiende a incrementarse conforme avanza el juego.
Esto refuerza además el primer problema de tortugueo que he indicado más arriba. Intentar terminar pronto la partida llegando a 12 puntos es suicida porque a menudo no se tiene todavía un grueso caparazón de 5-6 guardias que es lo que prácticamente te garantiza que vas a mantener esos 12 puntos pase lo que pase. Conviene más esperar y esperar, y aguardar a que los 18 guardias estén repartidos a ver si con algo de suerte a tí te ha tocado la parte del león.
En nuestra segunda partida, cuando Dariorex llegó a los 12 puntos gasto sus 2 guardias que le quedaban en mantener esa puntuación. Estos acabaron en el descarte, y de allí fueron a otros jugadores (yo llegué a tener 8) cuando se cicló el mazo de intriga. Él no volvió a ver a sus guardias y con ello perdió toda posibilidad de ganar.
El último problema lo descubrió Rf. Tras participar en la primera partida manifestó sus ganas de jugar otra partida. Tenía unas idea que quería poner en práctica a ver si era verdad. Un tiempo más tarde jugamos la segunda partida en la que él participó. Solicito especialmente coger la casa de Batiatus.
Comenzó la partida de manera bastante tímida. No manifestaba mucho interés en subir sus puntos de influencia, mientras que el resto de jugadores nos pegábamos por subir como fuera. En las pujas únicamente ponía dinero por los esclavos. Lo demás no le interesaba. Rechazaba las invitaciones a combatir en la arena. Tampoco las recibía. El jugador con la iniciativa tendía a hacer la invitación a un jugador con influencia elevada para bajársela si se negaba o matarle algún gladiador si aceptaba. Pero Rf no tenía influencia elevada, así que se quedaba al margen tanto de las invitaciones como de las cartas de intriga que el resto de jugadores nos lanzábamos los unos a los otros.
No tardó en acumular un montón de esclavos. Los esclavos son básicamente fábricas de dinero, y Rf empezó a tener cantidades prodigiosas del mismo. Cuando ya tenía bastante dinero pudo empezar a participar en las pujas de manera que las podía ganar todas sin dificultad porque podía pujar cantidades a las que nosotros no llegábamos, y le seguía quedando dinero. Comenzó, de manera bastante literal, a comprar el juego entero. Se quedaba con todos los gladiadores, todos los esclavos, y todo el equipo que salía en las pujas. Lo único en lo que no gastaba dinero era en la iniciativa. Le daba igual porque con todo el equipo y los mejores gladiadores que tenía nadie se iba ya a atrever a retarle a combate. Creo que alguno lo hizo y Rf ganó el combate sin problemas e incrementó así su influencia.
Rf nos había demostrado que había una estrategia con la que, alargando la partida y reinvirtiendo en cosas que producían dinero en lugar de perseguir la victoria desde el inicio, se ponía en una posición en la que la victoria era prácticamente segura. Ya sólo le quedaba usar sus montañas de dinero para pujar por la iniciativa y organizar combates favorables para él y su influencia se hubiera disparado como la espuma. Su único problema era que en el reparto de guardias no le habían caído más que dos. Sin embargo, antes de que eso sucediese los demás ya estábamos cansados - la partida ya estaba durando más de 3 horas - y unimos fuerzas para que un jugador - creo que fue de nuevo Dariorex - llegase a los 12 puntos y la partida terminase una vez.
****************
He dicho más arriba que los problemillas que había encontrado en el juego no restaban nada a su disfrute. Estaba mintiendo. Me divertí durante la primera partida porque desconocía todo esto que he contado y porque la partida duró lo justo: unas dos horas. La segunda partida fue algo tediosa. La conclusión que sacamos entre todos es que se había prologado más de lo que era necesario.
Esto se debía por un lado a esos factores - las condiciones de victoria y la acumulación de guardias - que favorecían tácticas dilatorias. Por otro lado, Rf usó esas táctica dilatorias de manera efectiva y construyo una máquina imparable para ganar el juego. La partida duró más de tres horas y la terminamos amañando entre tres jugadores la victoria de uno. Yo no tengo problema en jugar juegos de tres horas, y más largos aún, pero para poder aguantar tanto tiempo sentado lo que sucede en la mesa tiene que captar tu atención todo ese rato. Y eso es algo en lo que Spartacus fracasa en toda regla.
El problema creo que reside en la variedad de opciones a disposición de los jugadores. A lo largo de las dos fases que se van alternando durante una partida (intriga y combate) la cantidad de cosas que un jugador puede hacer es realmente pequeña. Eso ayuda a que el juego sea realmente sencillo y la acción transcurra con relativa celeridad, pero pasados tres turnos ya has visto todo lo que el juego tiene que ofrecer y toca "entrar a matar" y meter al juego en su fase final. Eso es algo que juegos como Puerto Rico, Colonos de Catán, Caylus, o Agrícola saben hacer bien, cada uno a su manera. En Spartacus, en cambio, todavía pasan muchas rondas hasta que un jugador llega a proclamarse vencedor, y ello probablemente después de que algunos otros jugadores hayan hecho un intento y hayan fracasado. Puede que sea una conclusión prematura tras sólo dos partidas, pero creo tener razones bien fundadas para sostener que Spartacus fomenta el tortugueo y demorar la búsqueda de la victoria todo lo posible, esperando únicamente a acumular recursos y a que otros jugadores cometan alguna torpeza por aburrimiento. Estoy dispuesto a jugar alguna partida más para ver si mis sospechas se confirman, pero os podéis imaginar mi ánimo.
La sospecha que si está confirmada fuera de toda duda es que hacer apuesta por heridas en combate es tirar el dinero. No niego que alguna vez puedas ganar dinero, pero será cuestión de pura chiripa. La razón es que hace falta un resultado de dados bastante restringido que deje al gladiador vencido con un único dado para poder considerarlo herido. Sin embargo el rango de resultados que resultan en una decapitación es mucho más amplio, porque lo mismo te vale el resultado que le deja justo con 0 dados, que cualquier otro que le deje con -1, -2, -3, etc. dados. No apostéis nunca vuestro dinero en Herida.
Este pequeño fallo y los otros me llevan a plantearme preguntas acerca del proceso de creación de Spartacus. A mi me da que por un lado se han comprado los derechos de imagen de una serie de TV de éxito. Por otro lado se ha elaborado un juego que triunfa en algunas cosas pero que tiene importantes carencias y fallos menores que hacen pensar que se ha hecho con prisa. Al final se publica el juego con la idea de que un público relativamente amplio reconozca el producto por la serie de TV y se haga un número importante de ventas en un tiempo breve. ¿Es ese el modelo de industria de juegos de mesa que queremos?. Ahí dejo la pregunta.

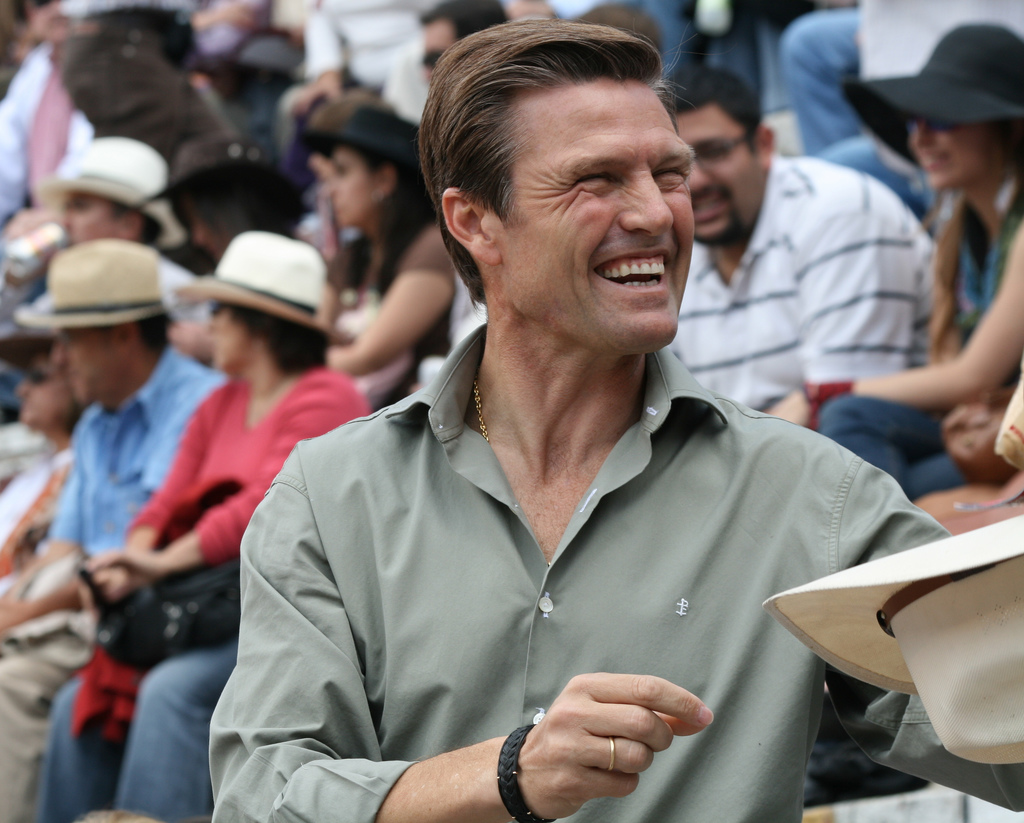




.jpg)













